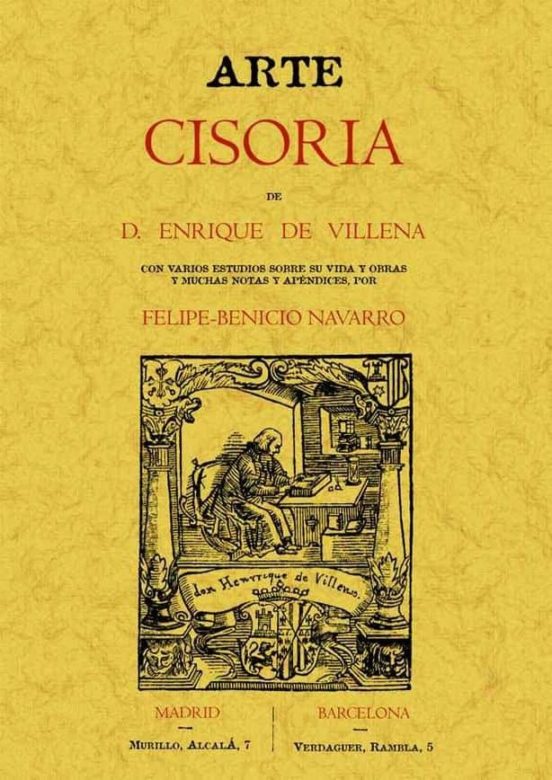¿1384? / Madrid, 15-12-1434
Infante de Castilla, autotitulado marqués de Villena, sin serlo, pero con tal fortuna que con este apelativo es conocido históricamente y mencionado de forma repetida. Personaje a la vez de profundo atractivo literario tanto como personal, su vida y su obra estuvieron acompañadas siempre de un aura legendaria “y, desde luego, pocos han visto amontonarse sobre ellos tal cúmulo de injustas patrañas infamantes y alabanzas sin justificación. La verdad es que su fama –buena y mala- no está justificada por su obra y su vida, que resulta patética e ininteligible, si no se tiene en cuenta su personalidad extraña y vacilante, marcada por los traumas de una infancia sin padre (muerto en Aljubarrota cuando él tenía un año), sin madre (apartada de él a poco de enviudar) y sin el marquesado de Villena, que debía heredar, pero fue arrebatado a la familia cuando apenas contaba once años”, como indica uno de sus biógrafos, Aurelio Pretel.
La fecha probable de su nacimiento se deduce de la afirmación de Fernán Pérez de Guzmán al decir que cuando murió tenía 50 años. El título del marquesado lo poseía su abuelo, Alfonso de Aragón y debería haber pasado al padre de Enrique, Pedro de Aragón, pero al perder éste prematuramente la vida en la batalla de Aljubarrota (1385), la herencia no se pudo transmitir y por ello el marquesado pasó a otra rama familiar, pero nuestro protagonista se consideraba legítimo poseedor de un título que utilizó nominalmente, aún sin serlo efectivamente.
Hijo de Pedro I de Aragón, su madre era hija bastarda de Enrique II de Castilla, de manera que él fue también nieto del rey Enrique I, quien actuó de tutor, al quedar huérfano a muy corta edad. El abuelo quiso llevarlo por el camino de las armas, para las que el joven no mostró ninguna afición, prefiriendo seguir el que le conducía hacia la ciencia. Poseía una clara inteligencia natural y una gran afición al estudio y con este equipamiento se dedicó al conocimiento de las ciencias en general, destacando en especial la alquimia, la astrología y las matemáticas.
La primera parte de su vida, de la que se conocen muy escuetas noticias, las pasó en lugares de la corona de Aragón, donde pronto empezó a desarrollar sus aficiones intelectuales. Vivió una larga temporada en Gandía, en una especie de voluntario exilio interior, en su afán por estar alejado de las intrigas cortesanas, por lo que nunca tuvo el menor interés y se encuentra presente en la coronación de Martín el Humano, que le concedió el título de duque de Gandía. La estancia en tierras levantinas debió ser muy provechosa porque allí había un extraordinario ambiente cultural y científico, con abundancia de expertos en las lenguas clásicas, que Enrique pronto asimiló. Para ampliar sus estudios, no tuvo el menor reparo en renunciar a los placeres y gastos de la vida cortesana, optando por la soledad y el silencio de sus aposentos, por lo que fácil y rápidamente consiguió fama de hechicero y nigromante. Estos apelativos llevaban consigo no poco peligro en aquella época. Para intentar librarlo de esa injusta fama, aportando a su vida un aliciente de normalidad, su protector y abuelo, de acuerdo con el rey Enrique III, ajustaron la boda de Enrique de Aragón con María de Albornoz, pero el intento fracasó de inmediato (probablemente porque el marqués no estaba capacitado para ejercer su masculinidad o porque no tenía ningún interés en las cuestiones sexuales), siendo preciso gestionar la separación legal de la pareja.
Fracasado el intento matrimonial, a continuación, sus protectores le habilitaron otra vía, la monacal, haciéndole ingresar en la orden de Calatrava. En 1405 fue elegido maestre para suceder al fallecido Gonzalo Núñez de Guzmán, decisión polémica y que provocó un auténtico cisma, ya que muchos caballeros se opusieron al nombramiento, amparándose en la fama que ya para entonces tenía Enrique y en su condición de hombre legalmente casado, dificultad que intentó soslayar con las gestiones que estaban en trámite para anular el matrimonio. El debate concluyó negativamente para éste, desposeído del título en el capítulo general celebrado en 1414, circunstancia a la que se unió otra decisión igualmente perjudicial, ya que el papa Benedicto XIII anuló el divorcio que se le había concedido, teniendo que volver a figurar, al menos oficialmente, como marido de doña María de Albornoz. A todo ello hay que unir la muerte en 1406 de su primo, el rey Enrique III el Doliente, que siempre había procurado salir en su ayuda y cuya desaparición sería, en realidad, la causa de todos los males que a partir de entonces aquejaron al marqués y que no fueron a mayores porque también contó con la protección del nuevo monarca.
A la muerte de su abuelo y protector regresa a Castilla, poniéndose a la sombra del infante Fernando de Antequera, al que apoya sin reservas en su pretensión de ocupar el trono aragonés. Conseguido este propósito, le acompañó en su coronación en Zaragoza, donde asume el papel de experto en ceremonias, a lo que sigue un viaje a Cataluña ayudando a la restauración del consistorio de La Gaya Ciencia en Barcelona. En Balaguer asiste al cerco en esta plaza de don Jaime de Urgel; y en Valencia a las bodas del infante Alfonso de Aragón –futuro Alfonso V- con María de Castilla (1415). También va con Fernando I de Aragón a Morella, Perpiñán y Aviñón, participando en los tratos con el antipapa Benedicto XIII para poner término al cisma de Occidente.
Como se ve, con esta actividad Enrique de Aragón está viviendo a costa de la corte, apurado por la escasez de su fortuna y la ausencia de ingresos, problema que se acentúa cuando muere el rey Fernando de Aragón, y su hijo y sucesor, Alfonso el Magnánimo, abandona ese carácter protector pidiendo a Juan II que le acoja en Castilla.
De esa manera, sale de Valencia y se establece en Torralba y Beteta, villas de su mujer (aunque probablemente ya no vivía con ella), y solicita al rey “que le diese para que viviese”, obteniendo como respuesta positiva el señorío de la villa de Iniesta, solo una de las muchas que formaban el viejo señorío de Villena, como compensación de todo lo perdido y con el propósito de que las rentas del lugar fueran suficientes para cubrir sus necesidades vitales. Hasta ese lugar debió trasladar su importante biblioteca personal, pues en el verano de 1418 recibe al poeta Pedro de Santa Fe, enviado por el rey Alfonso V de Aragón, para consultar y extraer copia de un ejemplar de las Istories, de Trogo Pompeyo, que formaba parte de esa biblioteca que imaginamos rica, selecta y variada. También se supone que ese periodo iniestense debió redactar una obra mencionada por él como Código precioso, y que resulta perdida, mientras que en el colofón de Los doce trabajos de Hércules, figura la fecha de 1417 en Torralba, lo que nos puede dar una idea de cierta actividad viajera por la provincia de Cuenca.
En Iniesta transcurrirán sus quince últimos años, con escasos y poco afortunados contactos con la corte (su participación en el golpe frustrado contra el rey y el condestable Álvaro de Luna, le obligará a pasar siquiera algunos meses en tierras de Aragón), y en la ciudad de Cuenca, donde es requerido para pacificar las luchas de los dos linajes principales. En efecto, estaba residiendo en Torralba cuando en 1417 fue llamado por el ayuntamiento de Cuenca para que acudiera a mediar entre Diego Hurtado de Mendoza y Lope Vázquez de Acuña, «que estaban encontrados y había debates y movimientos, teniendo la ciudad alborotada». Parece que actuó con prudencia, logrando pacificar los ánimos de los levantiscos caballeros, devolviendo a la ciudad el orden.
Los últimos 15 años de la vida de Enrique de Aragón, recluido en su villa de Iniesta, son los más creativos desde el punto de vista literario pero también terminan de consolidar su fama de nigromante, con alusiones directas a posibles tratos con fuerzas demoniacas. Quizá por esta causa es llamado a la corte en el último año de su vida, y allí muere en 1434, en el monasterio de San Francisco, pobre, enfermo y gotoso. El rey paga su entierro, pero ordena al obispo Barrientos la revisión de sus libros, destruyendo los que considerase debían ser prohibidos; pero, muy probablemente, esta actuación censora consiguió el resultado contrario porque contribuyó a incrementar la fama del autor como científico sabio, a lo que ayudó sobremanera la reacción solidaria de los intelectuales de la época, con Juan de Mena y el marqués de Santillana en primera fila, que reaccionan contra esa medida radical e injusta de censura alabando a la víctima y sus obras destruidas sin haberlas leído.
En esta última etapa de su vida traduce al castellano sus Dotze treballs d´Hercules, que había dedicado a mosén Pere Pardo, un noble valenciano, y escribe sus tratados de la Consolación, de la Lepra, de la Fascinación, y su Arte Cisoria (tal vez el más curioso y más original). Su estilo se recarga y se hace cada vez más pedante y oscuro, más cargado de hipérbatos, pleonasmos y anástrofes, intentando imitar a los clásicos latinos, de los cuales traduce, por lo menos, la Eneida.
Muerto Enrique de Aragón nace el mito de Enrique de Villena, mártir de la ciencia para unos, o amigo del Diablo para otros, hasta el punto de que la leyenda se impone sobre la realidad. Hay evidencias más que sobradas para poder determinar que Enrique de Aragón tuvo una amplia curiosidad por las denominadas entonces ciencias ocultas, pero parece igualmente claro que se trató sólo de un interés de carácter científico, propio de una personalidad que desde la juventud dio muestras generalizada de querer conocer todo aquello que hacía referencia al pensamiento y la ciencia. El hecho, sorprendente para sus contemporáneos, de que prefiriese permanecer encerrado entre libros antes que dedicarse a los placeres de la corte, cimentó su fama como sujeto proclive a practicar experimentos infernales en la soledad de su laboratorio.
Si durante su vida le acompañó la ya mencionada fama de hechicero y nigromante, de la que sus familiares pudieron protegerle, sabiendo, como sabían, que era un ser bondadoso e inofensivo, un sabio en toda la extensión de la palabra, las cosas empeoraron después de su muerte. La difusión de fantásticas leyendas sobre las actividades del marqués y la próxima llegada de momentos de oscurantismo religioso (no olvidemos que la Inquisición empezará pronto a llamar a la puerta de la sociedad castellana), son circunstancias que invitaron a buscar en las obras del científico las maldades que no se pudieron encontrar en vida. De esta manera, los laboriosos censores consiguieron el permiso real para llevar a cabo un expurgo de los libros de Enrique de Aragón, tarea que encabezó el diligente obispo de Segovia y luego de Cuenca fray Lope de Barrientos, quien hizo llevar desde Iniesta dos carretas transportando más de cien volúmenes y que concluyóen Santo Domingo el Real, en Madrid, con la ceremonia de prender fuego a los libros considerados heréticos e indignos de pervivir. La ceremonia, genialmente reproducida por Cervantes en el Quijote, tuvo como resultado práctico la destrucción de algunas obras, de las que no ha llegado hasta nosotros ningún ejemplar.
Juan de Mena lamentó esta circunstancia en unos bellísimos versos de su Laberinto de fortuna:
Aquel que tu vees estar contemplando
el movimiento de tantas estrellas,
la obra, la fuerza, la orden de aquellas,
que mide los cursos de cómo, y de quándo,
e ovo noticias filosofando
del movedore de los comovidos,
de lumbres e rayo e son de tronidos,
e supo las causas del mundo velando.
Aquel claro padre, aquel dulce fuente
aquel que en el Cástulo monte resuena,
es don. Enrique, señor de Villena,
honra de España, e del siglo presente,
¡O ínclito sabio, auctor muy sciente,
otra, y aún otra vegada yo lloro,
porque Castilla perdió tal tesoro,
non conoscido delante de la gente.
Perdió los tus libros sin ser conoscidos,
e como en exequias te fueron ya luego,
unos metidos al ávido fuego,
otros sin orden no bien repartidos.
Cierto en Atenas los libros fingidos
que de Protágoras se reprobaron
con ceremonia mayor se quemaron
quando al Senado le fueron leídos.
Aunque la figura de Enrique de Aragón se encuentra inmersa en la polémica (probablemente hoy ya superada) derivada de diferentes juicios de valor, parece sensato establecer algunas conclusiones. En el aspecto científico fue más un curioso y paciente recopilador de conocimientos que un investigador innovador. Leyó profundamente a Averroes, Avicena y Arnaldo de Vilanova, creyó en sus teorías y las refundió, animado de un innegable afán de saber y conocer pero desde luego nada revolucionario llevó a cabo ni mucho menos consiguió entrar en los arcanos más misteriosos de la alquimia.
Fue, sin embargo, un espléndido escritor, que dominaba el griego y el latín, como soportes de una amplísima cultura clásica. Poseedor de un estilo elegante, algo alambicado y proclive a las metáforas inspiradas en el clasicismo, precursor del buen castellano que se está formando en el siglo XV, Enrique de Aragón aportó a la Literatura varias obras fundamentales, entre las que deben citarse de forma destacada el Arte de trovar y el Arte cisoria en las que apuntan ya las posibilidades expresivas del nuevo idioma que busca liberarse de las ataduras del latín y que pugna por alcanzar su propio sentido en combate con el italiano y el francés, las dos lenguas de moda en las cortes prerenacentistas. Una obra de menor consideración, pero extraordinariamente valiosa, es el Tratado de Consolación, que el de Villena escribió al estilo que ya se había practicado en Francia e Italia, pero que no tenía precedentes en España, lo que da idea de la amplia cultura de este singular personaje, capaz de estar al día de las mdas literarias vigentes en Europa. Se trata de un texto entre filosófico y apocalíptico encaminado a ofrecer palabras de consuelo al conquense Juan Fernández de Valera, que había perdido a toda su familia durante la peste de 1422.
Respetado y aún elogiado por sus contemporáneos y sucesores, sobre la figura de Enrique de Aragón cayó la crítica siempre apocalíptica del gran Menéndez Pelayo que lo estigmatizó con los apelativos de “nimiamente crédulo, puerilmente curioso y ávido de las ciencias ocultas”, lo que significa una extraordinaria simplificación de un personaje mucho más complejo que esa definición reduccionista, aunque el docto analista reconoce su valor de símbolo, un Fausto a la española al que solo le falta el Goethe que lo cante, y un espejo poliédrico que refleja las muchas opiniones, casi todas carentes de justificación, que la literatura ha volcado sobre él durante cinco siglos. Por el contrario, si se despoja a Villena de su fama de nigromante queda el autor del Arte Cisoria, el primer gran tratado gastronómico español, de gran interés para obtener información y documentación sobre los usos culinarios de la época; como el Arte de trovar es un inteligente tratado de preceptiva poética al uso clásico. Que el interés de la obra literaria del marqués es evidente lo demuestra la continua reedición de sus libros –aquellos que pudieron sobrevivir al expurgo de Barrientos- tarea coronada en 1999 con la publicación de su Opera omnia por Turner. Sin embargo, el tiempo transcurrido no ha sido capaz de eliminar por completo los tópicos alimentados durante siglos. En una nota incluida en su catálogo para comentar el Arte de trovar, Visor Libros resume la personalidad de Enrique de Aragón con este lapidario juicio: “Desde muy joven demostró gran afición por las letras, afición que mantuvo toda su vida. Casó con Doña María de Albornoz, fue muy aficionado a la buena mesa y se entregó a los placeres del amor; todo ello contribuyó a acelerar su muerte”. Nada menos. Y eso se escribe ya en el siglo XXI por una editorial respetable.
Pocos autores como él han sido objeto de atención de otros escritores a través de los siglos, desde sus coetáneos (Juan de Mena, el marqués de Santillana o Pérez de Guzmán), al cosmógrafo Pedro de Medina, Jerónimo Zurita y Rades y Andrada, o a Fernando de Rojas, Juan Ruiz de Alarcón, Quevedo, Larra y Hartzenbusch, que le añaden un halo de misterio, hasta llegar a Cotarelo, que lo desmitifican desde fines del siglo XIX, y a los estudiosos actuales, como Elena Gascón y Pedro Cátedra, que lo tienen por un renovador de la lengua y las ciencias y uno de los pioneros que introducen a España en el Renacimiento.
Sin embargo, durante siglos la obra Enrique de Aragón permaneció prácticamente inédita, con la solitaria excepción del Arte cisoria que vio la luz en una legendaria edición en 1766, pero hubo que esperar hasta 1958 para que Margarita Morreale extrajera de los fondos documentales de la Real Academia Española el manuscrito de Los doce trabajos de Hércules para que se abriera el camino hacia el descubrimiento del escritor, iniciándose así una serie de publicaciones que culminó con la edición de sus Obras Completas, con un detallado estudio analítico de Pedro M. Cátedra, en 1994 y que tiene, en el ya citado Arte cisoria, el título más repetido y difundido, citándose siempre como uno de los primeros tratados de gastronomía.
Obra publicada
Arte cisoria (Madrid, 1766; Antonio Martín)
Arte de trovar (Madrid, 1923; Victoriano Suárez)
Los doce trabajos de Hércules (Madrid, 1958; Real Academia Española)
Exposición del salmo Quoniam vitebo / Tratado de la lepra / Tratado de fascinación /Tratado de la consolación (Madrid, 1964; Real Academia Española)
La traducción de la Divina Comedia (Salamanca, 1974; Universidad)
Tratado de la consolación (Madrid, 1976; Espasa Calpe)
Tratado de aojamiento (Bari, 1978; Adriatica Editrice)
Traducción y glosas de La Eneida (Salamanca, 1989; Diputación)
Obras Completas. Edición de Pedro M. Cátedra (Madrid, 1994; Turner)
Tratado de fascinación (Madrid, 2004; Obelisco)